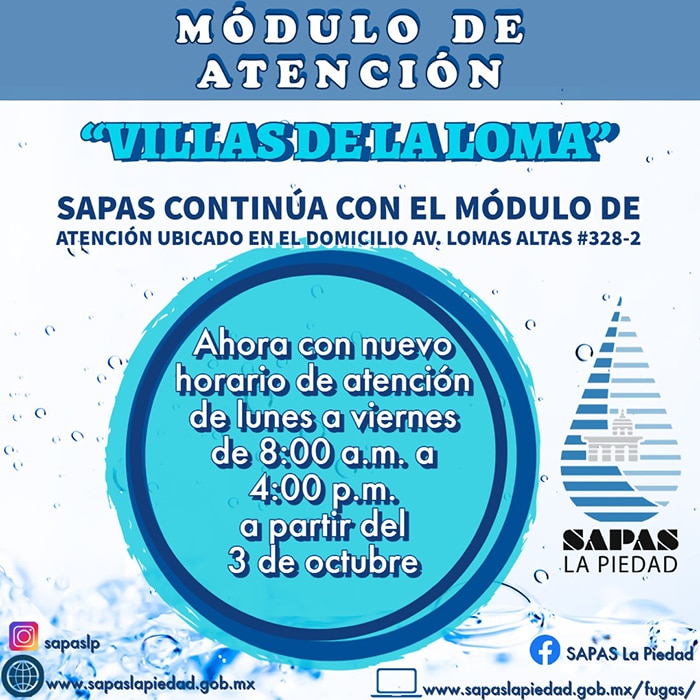DEVENIRES COTIDIANOS, por Susana Ruvalcaba
La primera vez que visité el Distrito Federal fue el 2006. Quedé maravillada. Primero por el transporte –un metro con tantas líneas, tantas conexiones y tan barato-, después por el acceso a la cultura –las enormes librerías Gandhi y sus cafeterías- y finalmente porque la arquitectura de Bellas Artes es un sueño hecho realidad.
Así que volví. Una y otra vez. El entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México o CDMX, se volvió un destino recurrente, por trabajo o por placer, pero siempre un lugar lleno de opciones, de promesas.
Después de regresar al país, tras concluir mis estudios de maestría, el Distrito Federal me ofreció la posibilidad de un trabajo. A tan sólo seis horas de mi natal Guadalajara y siendo el hogar de algunos de mis amigos, no dudé en decir que sí y después de viajar veintiocho horas en autobús de Dallas a Guadalajara, rehíce un par de maletas y tras una noche con la familia, me aventuré a la capital mexicana.
Aterricé primero en la Narvarte, donde una amiga –con quien tuve contacto en el mundo bloggero- me brindó hospedaje. Una semana después tuve la suerte de conseguir un pequeño departamento amueblado a sólo cinco cuadras de mi oficina –un lujo que pocos pueden darse en esta gran ciudad- y me mudé a la colonia Del Valle.
Pronto me di cuenta que la vida social en la ahora Ciudad de México se ve seriamente afectada por las largas jornadas de trabajo y las insufribles distancias. Así que, aunque en principio los amigos que había hecho antes de mudarme, hacían esfuerzos por encontrarse conmigo de vez en vez, los encuentros se fueron espaciando entre aquellos que vivían en zonas no tan cercanas.
Había alguno cercano, con el que a veces me escapaba a comer –y que abandonó la ciudad antes que yo-. Algún nuevo amigo que hacía en la oficina. Galanes dispuestos a invitarme a cenar o tomar algo. Y todas las responsabilidades de una casa –limpiar, lavar, cocinar, planchar, hacer despensa- para entretenerme.
Pero mis aspiraciones de ir al teatro cada semana, de asistir a conciertos una vez por mes, de salir a tomar un café con amigos para ponernos al día o de salir a explorar Coyoacán o el propio centro Histórico, o las de visitar museos –en la ciudad que tiene más museos en el mundo- no se cumplieron.
A cambio, desarrollé la habilidad de abrirme paso entre los usuarios del metro o el metrobús, que gustan de obstruirle las puertas a quienes necesitamos entrar o salir. Aprendí que aunque sola, siempre es mejor tener la opción de comer en casa, antes de volver a internarme en el trabajo de las últimas horas de oficina. He apreciado a quienes con más o menos frecuencia, me regalan unas horas de su tiempo para compartir el pan y la sal o simplemente para conversar.
El tráfico, los tumultos, los ruidosos vendedores del metro, los miles de vendedores ambulantes obstruyendo las calles, las decenas de marchas que pueden llegar a ocurrir simultáneamente en este antes Distrito Federal y ahora CDMX, los bares a reventar los jueves por la noche, la manera en la que el tiempo que toma recorrer un mismo trayecto varía de un día a otro sin razón aparente.
Todo es parte del ritmo y de la vida de esta ciudad.
Ahora disfruto más el socializar con amigos, en casa. De la posibilidad de leer –en la sala o en el metro-, de encontrar excusas –y cómplices- para salir a bailar, al teatro, a algún concierto. De que el aeropuerto se vuelva un buen lugar de encuentro con quienes sólo están de paso.
Después de años de vivir aquí, la ciudad sigue siendo un mar de posibilidades, aunque cada una con sus bemoles.
Los lugares también nos cambian. Nos hacen descubrirnos y a veces nos sorprenden más por lo que nos hacen ver en nosotros mismos.