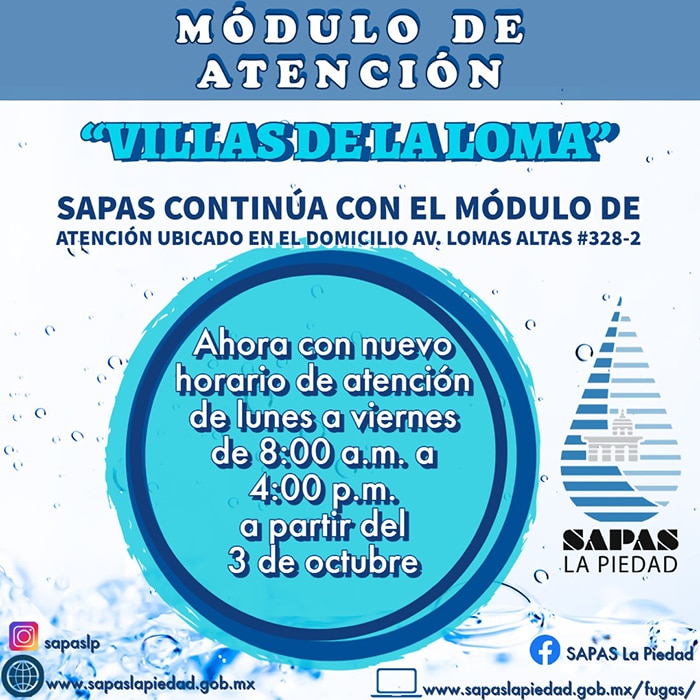PODER DECIR PAPÁ
DEVENIRES COTIDIANOS, por Susana Ruvalcaba
Hay ciertos roles en la vida que vamos uno a uno jugando. Aprendemos sobre la marcha a ser hijos, incluso hermanos. Vamos también experimentando bajo el esquema de prueba y error como ser amigos. Elegimos ser novios y a veces apostamos incluso por la experiencia de ser esposos. Cuando tenemos hermanos nos tocará ser tíos y si la naturaleza está de nuestra parte quizás lleguemos a ser padres.
En mi caso, como mujer, puedo aspirar a tener algún día la suerte de vivir la maternidad. Lo que sí me estará negado es ser padre. Quizás por eso es que la condición de padre se aparece ante mis ojos un tanto mística. Es algo que solamente puedo conocer desde mi trinchera de hija.
No fui la primera hija de mi papá, él ya se había estrenado como padre con mi hermano mayor casi tres años antes de mi nacimiento. El gusto de ser su única hija hembra tampoco duró mucho, pues mi hermana menor llegó un par de años tras de mí. Así que nunca tuve el privilegio de ser retoño en exclusiva y el gusto de ser la niña de la casa duró poco.
Tampoco tengo una clara memoria de las anécdotas que vivimos juntos en aquellos cortos años, previos a la llegada de mi hermana. Él debe tener mucho más grabada en sus recuerdos aquella vez que decidió dejarme libre del pañal por unos minutos, mientras yo paseaba de un lado a otro a lo ancho de la cama, sujetada por la cabecera, mientras él miraba televisión. Entonces mi paseo y su descanso fue interrumpido por el inocente acto de liberar mi vejiga, bañando su rostro con mi orina.
Otro de nuestros instantes memorables juntos ocurrió cuando mi madre le pidió que me vigilara mientras ella salía a hacer algún mandado. Él estaba tan cansado que se quedó dormido en el sillón y yo estaba tan aburrida que me entretuve poniéndome pomada de La Campana en todo el cuerpo. A su regreso mi madre nos encontró, a papá dormido y a mí totalmente entretenida y blancuzca, y corrió por la cámara para inmortalizar el momento.
Mi papá fue paciente cuando a mis ocho años de edad tuve mi primer novio. Claro, nunca se lo dije, pero mantuvo la compostura cada vez que mi malévola hermana menor preguntaba ¿quién te regaló esas flores? Y mi respuesta nerviosa era que las había comprado para mi mamá.
Cumplió su promesa cuando me dijo que yo podía elegir a qué escuela secundaria asistir y no se infartó cuando me mantuve firme en la decisión de estudiar la carrera que había elegido, en una universidad privada. Fue el único que me escuchó con atención y empatía en una ocasión en la que el resto de los miembros de la familia me acusaba. Estuvo acompañándome, silente y amoroso, cuando vio en primera fila cómo me rompían el corazón de forma brutal en mi flamante vida adulta.
Y no mucho después me vio volar de casa, para perseguir mis sueños académicos en un país extraño y aunque meses más tarde afrontó el que ha sido quizás su problema más grande de salud, me pidió que continuara mis estudios y no interrumpiera mi proyecto.
Ya no vemos juntos el fútbol –que era la excusa para beber de su cerveza- y nuestras opiniones, casi siempre, son opuestas. Tenemos el carácter fuerte y nos apasionamos de más en las discusiones. Nuestros encuentros son pocos pero los vivimos con mucho gusto. Él se despierta temprano para ir por mí cuando llego de visita durante las primeras horas del día y está conmigo también hasta que llega el momento de abordar a mi regreso. Siempre pregunta cómo estoy, siempre me nombra en sus oraciones y nunca pierde ocasión para recordarme que tengo un hogar al cual volver, cuando sea necesario.
No soy su única hija, ni la más cercana, ni la menos compleja. Pero a pesar de todas nuestras diferencias, estoy aquí por él y estoy más que orgullosa de poder llamarle papá.