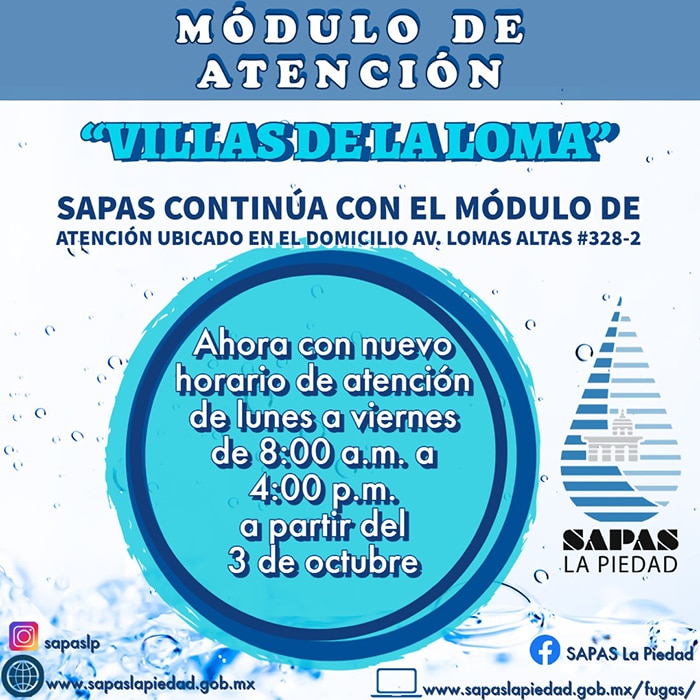Devenerires Cotidianos, por Susana Ruvalcaba
No me asusto con los temblores, le dije a mi compañero de apartamento el pasado 7 de septiembre cuando me tocó a la puerta con urgencia para decirme que la alerta sísmica estaba sonando.
Tenía ocho años de edad cuando mi mamá nos llevó a California. Ahí mis primos y tíos me indicaron cómo debía resguardarme durante un sismo, pues nos tocaron varios durante nuestra estancia. Años después viví un par de sismos fuertes en Guadalajara.
En los cinco años vividos en la Ciudad de México, tuve varias experiencias sísmicas. La que más me había alterado ocurrió un sábado por la noche en diciembre del 2011, cuando el movimiento telúrico pasó de oscilatorio a trepidatorio y mi cama –conmigo sobre ella- se levantaba del suelo. Decidí evacuar. Era de noche, hacía frío, estaba sola en esta ciudad. A partir de ahí me hice el hábito de dejar las llaves de casa junto a la puerta.
El siguiente ocurrió en marzo del 2012. Nos sorprendió a mitad de un evento internacional. Teníamos gente de todo el continente y algún europeo visitando. Una secretaria de estado de Panamá, se había quejado conmigo de lo mal que lo había pasado en su vuelo, lleno de turbulencias. Sonó la alerta y lo único que venía a mi cabeza fue “¿qué es ese ruido que está interfiriendo nuestro audio?”.
Cuando caí en cuenta de lo que pasaba pensé en evacuar, pero me regresé a explicar la situación a aquellos que no hablaban español, para asegurar que todos estarían bien. Los más afectados eran los locales: aquellos que habían vivido el temblor del 85. Los que sabían que justo esa zona en la que estábamos –frente a la Alameda- era una de las que había sido más afectada en aquél año.
Después hubo otra serie de sismos que ocurrieron mientras trabajaba en el Penth House de un edificio. Siempre mantuve la calma, evacué con eficiencia y normalidad. Respeté las instrucciones. No perdí la calma.
Ayer estaba en San Jerónimo, una zona donde todo el subsuelo es roca, por lo que los sismos no llegan a sentirse tanto como en otras zonas de la ciudad. Estaba a mitad de una reunión. Sentí el movimiento pero pensé que quizás era normal. Era mi primera vez en esa oficina y en muchos lugares de esta ciudad, los edificios se cimbran cuando camiones pesados circulan cerca de ellos. Sin embargo, noté la diferencia. Está temblando, le anuncié a mi colega.
¿Salimos?, pregunté mientras la intensidad del movimiento escalaba. No, ven a la columna. Aquí es más seguro, sólo tenemos un techo arriba, me dijo. Mi espalda estaba contra la columna, él de frente a mí, mirando por la ventana. Mi niña, mi niña. Repetía con preocupación durante esos segundos eternos. Ya va a pasar, está terminando. Le decía yo para tratar de tranquilizarlo, pero tuve la sensación de que aquél movimiento telúrico era trepidatorio y había durado bastante.
Cuando pasó el temblor anunciamos al resto del personal que evacuaríamos. Ya pasó, le dije. No tienes idea, esta zona es de mucho menos riesgo. Si lo sentimos así, la ciudad debe estar hecha pomada. No se equivocaba.
Salí corriendo de ahí, porque tenía otra reunión en el otro extremo de la ciudad. Me subí al metro y viajé de sur a norte, por más de una hora, escuchado de rebote las historias de las mujeres que viajaban en ese mismo vagón.
Las redes estaban colapsadas, pero logré mandar mensajes para comunicarle a mi familia que estaba bien. Cuando llegué al norte me dijeron que todo se cancelaba. Paré a un taxi y le dije mi destino. Llego hasta La Raza, me dijo. Más allá no se puede pasar. Hay edificios caídos.
Mi mejor amiga desde Guadalajara me pasaba vía WhatsApp reportes de lo que decían las noticias. Logré comunicarme con unos amigos acá y acordé llegar a su casa. Empecé a sentir el shock de la situación. No quería estar sola.
Solicité un Uber y tuve que esperar por él 20 minutos. El chofer, un chico joven, me hablaba del caos en la ciudad. Tengo dos hermanos también en Uber. Decidimos seguir dando el servicio hoy porque no hay transporte y la gente está asustada y necesita llegar a su casa. Es lo que podemos hacer para ayudar.
Se perdió la señal varias veces y no se registraba en la aplicación que estuviéramos en camino. Me ofrecí a pagarle el servicio en efectivo. No te preocupes, me dijo. Te voy a llevar de todas formas.
El tráfico estaba imposible. Pocas líneas del metro funcionaban y el Metrobús estaba fuera de servicio. Vi gente caminando por Insurgentes, como si se tratara de una peregrinación. Hubo quienes tuvieron que caminar por horas para poder reunirse con su familia. En casa de mi amigo, estuvimos esperando a que en su intermitencia, la red nos permitiera hacer contacto con su familia.
Fueron llegando uno a uno y se reunieron con nosotros. Cada que uno entraba por la puerta, a los demás se nos llenaban los ojos de lágrimas. Era una conmoción general. Gusto, de saber que estaban bien físicamente, pero también una angustia colectiva que no se quedaba fuera de la puerta.
Volví a casa. Mi edificio es seguro, no sufrió daños. Hay luz y comida. Hay internet. Sin embargo, me fue imposible dormir anoche. Se me rompe el corazón al ver la angustia de la gente que no encuentra a sus seres queridos. De aquellos que no tienen un techo sobre su cabeza, de quienes ven su patrimonio hecho trizas y de los que están tratando en los hospitales –o peor aún- entre los escombros, de aferrarse a la vida.
Estoy bien. Mis familiares, mis amigos y sus familias están bien. Pero la angustia, la tristeza, la impotencia no me dejan. Tampoco a los demás. Nos sabemos seguros, afortunados, pero no dejamos de sentir a toda esa gente que está viviendo tragedias. En nuestra ciudad, a nuestro lado. Ningún simulacro te prepara para esto.
Es imposible ver las noticias y no echar a llorar. Hay gente por todos lados, ayudando a quitar escombros, llevando agua y comida, material médico y medicamentos, donando unos pesos. Gente hermanándose y brindando un poquito de esperanza. Hay mucho por hacer.
Desde donde estés, por favor, encuentra una manera.