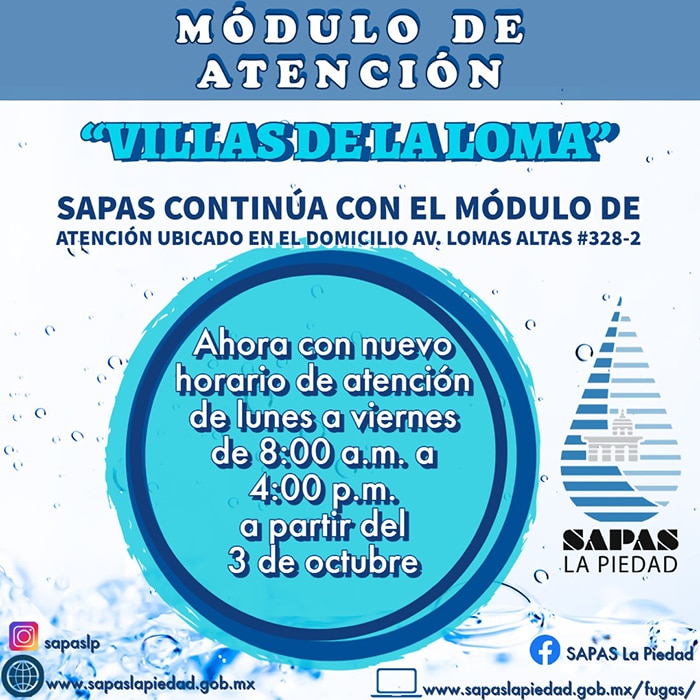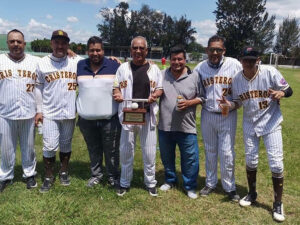DEVENIRES COTIDIANOS, Por Susana Ruvalcaba
¿Le puedo dar un beso a mi hermanito? Le preguntaba a mi mamá cuando entraba ella por las mañanas a la recámara para alistarme. Tendría unos ocho meses de embarazo. Entonces besaba aquella panza que resguardaba a quien vendría a ser el miembro más pequeño de la familia: Lenia Ruvalcaba.
La primera vez que me separaron de mi hermana fue cuando ella estaba por nacer. Enfermé de varicela y el doctor recomendó que me mantuviera alejada de ella y de mi madre. Pasé un tiempo en casa de los abuelos y después volví con mi familia, donde éramos ya cinco miembros. No recuerdo con precisión ese primer encuentro, cuando ella dejaba de ser para mí el hermanito dentro del vientre materno y empezaba a ser la hermana menor: rubia, de cachetes rebosantes, piernas y brazos gordos y simpática, por entonces.
Tampoco tengo registro en mi memoria del momento en que inició la preocupación de mis padres por los problemas de visión de mi hermana. Lo que sí tengo claro es que Lenia entró a quirófano por primera vez a los tres años de edad. Y que su carencia visual era una inquietud constante para mis padres, quienes no dejaban de preocuparse por ella.
Así pues, Lenia fue creciendo un poco malcriada en casa, pero con una lucha de todos los días: la de avanzar pese a las limitaciones que la naturaleza le había impuesto. La vi llorar muchas veces, cuando en la primaria sus compañeros se burlaban de ella por llevar un parche en su ojo derecho –un poco menos afectado- para forzar así al izquierdo a ver. Entonces nadie imaginaba que esto forjaría su carácter de la manera que lo hizo.
Entró y salió de quirófano otras tres veces más. Se dejó consentir en casa por mis padres y se acostumbró a pelear a muerte conmigo y con mi hermano. Al ser tres hijos, teníamos un régimen democrático que funcionaba por mayorías en el que básicamente arrinconábamos a un tercero –el que estaba en desacuerdo- y le caíamos a golpes por un rato. Este ejercicio democrático familiar era conocido como el rinconcito del terror.
Un día voy a ser más grande que ustedes y los voy a madrear, nos dijo. Ninguno le creímos, pero cumplió su promesa. La última vez que discutimos sobre mi derecho a elegir el canal de televisión por haber tomado el control remoto antes que ella, me levantó de la cama por la ropa y terminé en el suelo. Tal como lo dijo: ahora es más alta, más fuerte y más grande que nosotros, en muchos sentidos.
En sus años de preescolar y primaria practicó el baile regional –uno de los gustos de mi madre, llegó al judo de la mano de mi hermano mayor y con la esperanza de hacer viajes con todo pagado. Su estatura imponía, pero su orgullo salía golpeado en cada derrota. Creo que puedo ser buena en esto, la escuché decir algunas veces. Y fue demostrando su capacidad, una y otra vez.
El problema es que los viajes no eran gratis. Hubo que hacer sacrificios para encontrar la manera de apoyarla y que pudiera viajar a eventos de fogueo y clasificatorios. A los dieciséis años salió del nido paterno y se fue a vivir al entonces Distrito Federal, donde le ofrecieron un puesto en las villas de CONADE, como seleccionada nacional. Esa fue la segunda vez que la vida me separaba de mi hermana menor.
Tuve la suerte de ser yo quien conversaba más con ella por teléfono. Quizás por eso es que entendí su amor al judo, su deseo de honrar a México con su desempeño deportivo y los sacrificios cotidianos que ella cumplía cabalmente para lograrlo. El dinero que mi papá le enviaba no era mucho –porque no podía ser más-. Estaba lejos de casa, de su familia y amigos y en un mundo donde todo era disciplina y esfuerzo. A veces se sentía sola, a veces el presupuesto no le daba para socializar los fines de semana con los compañeros deportistas y en no pocas ocasiones pasó por su mente la posibilidad de tirar la toalla y volver.
Esto es lo que quiero en la vida, soy buena y quiero seguirme preparando, le dijo a mi papá una vez cumplido el plazo de un año, establecido por él para que ella volviera a casa y retomara sus estudios. Si crees eso, vas a encontrar la manera de hacerlo, respondió mi padre que temía que mi hermana no siguiera sus estudios. Así que Lenia volvió a Guadalajara y a la escuela. Con el reto de ser hija y estudiante sin dejar de ser atleta.
En 2008 los retos en su vida se hacían más grandes. Se abría la posibilidad de participar en los Juegos Paralímpicos de Beijing y su esfuerzo la llevó al podio, coronado con una medalla de plata. Volvió cabizbaja, sintiéndose derrotada. La plata le sabía más a derrota que a triunfo y tardó en entender que era un paso más, uno contundente, en su búsqueda por el oro.
El año siguiente volvimos a separarnos. Fui a estudiar a Estados Unidos y ella se fue en 2010 a Valencia, España; a un intercambio académico que además tenía como fin entrenar en aquel país, altamente reconocido por su nivel en judo.
Allá nos encontramos, a propuesta de ella. Viajamos juntas por Europa en el invierno del 2010. Nos peleamos, caminamos en el hielo, tomamos trenes, subimos a aviones, pasamos Noche Buena viajando en el taxi más caro de Londres y año nuevo en un hostal en Münich. Peleando por los mapas, aprendiendo a tomar el transporte público y caminando por horas y kilómetros, pero juntas.
Jamás he presenciado ninguna de sus competencias y ella no estuvo presente en mi boda. Pero a pesar de los desencuentros y las distancias, nuestro vínculo indisoluble siempre encuentra momentos y lugares para hacernos coincidir.
El año pasado nos regaló la oportunidad de pelear y reconciliarnos mientras descubríamos juntas algunos lugares de Australia. No hablo de ella con cualquiera y algunos de sus amigos no saben que existo. Tampoco tenemos una relación perfecta sino más parecida a una montaña rusa que va y viene y luego se detiene en el tiempo y la distancia. Pero esa distancia nos permite ir y volver, reencontrarnos, reconocernos y siempre, inevitablemente, querernos más.
Desde hace dieciocho años, a veces de cerca y otras de lejos, he seguido su carrera. La he visto triunfar, caer, gozar, sufrir, apasionarse y desanimarse. He brincado, llorado, me he enojado y alegrado con la misma pasión que ella, no por el judo como deporte sino porque es su vocación de vida.
Me ha dado un par de consejos sabios, cariños torpes y un apoyo sincero e incondicional, pero sobre todo un gran ejemplo de disciplina y fortaleza.
Para ustedes que la siguen, que gozan con sus triunfos y que la lleva Lenia Fabiola Ruvalcaba Álvarez es una gran atleta, una judoka excepcional, una patriota del tatami. Para mí, es persona más noble que conozco, mi compañera de viaje más fiel en muchos sentidos, un gran orgullo y ante todo, mi hermanita menor, la de corazón de oro.