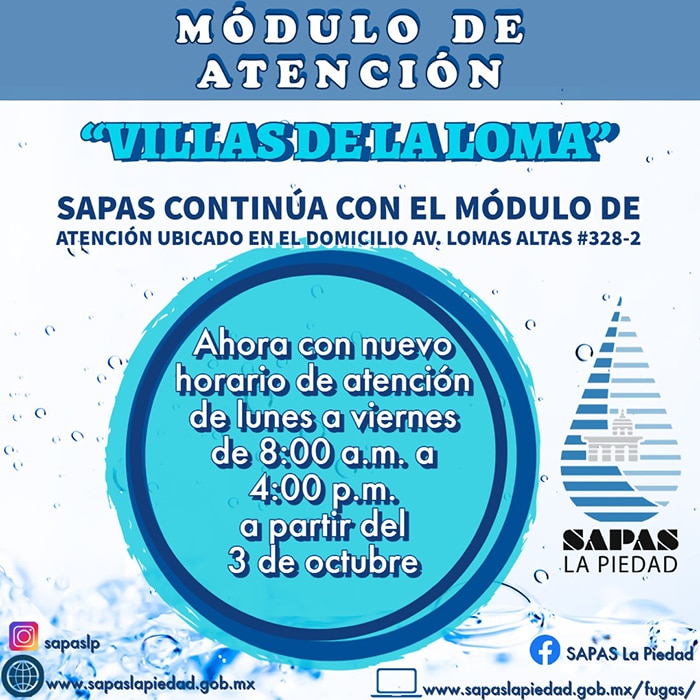DEVENIRES COTIDIANOS, por Susana Ruvalcaba*
Por cualquier extraña razón hay ciertas generalizaciones que nos siguen por la vida cuando la gente asume que son algo así como una regla inflexible que nos aplica a todos y, su mente, no acepta ningún tipo de excepción.
En mi caso, hay tres de esas generalidades que no se cumplen y que cada que las revelo suelen causar alboroto: no sé andar en bicicleta, no sé nadar y no me gusta la pizza.
Es la tercera de estas revelaciones la que más sorprende a la mayoría de la gente. ¿A quién no le gusta la pizza? Preguntan con frecuencia. A mí, suelo responder. Pero si es tan variada, insisten, seguramente no has encontrado la adecuada, justifican.
Por si fuera poco, hay quienes además se atreven comentar que me han visto comer pizza en más de una ocasión sin que me quejara o hiciera muecas, como si su calidad de testigo les valiera como argumento fundado.
La he comido, claro, infinidad de veces. A donde fueres haz lo que viernes, ¿no? Es que mi madre se encargó de enseñarnos desde pequeños que uno no desprecia lo que en casa ajena se le ofrece de comer. Por el contrario, se lo come, como si fuera el manjar más exquisito, y además lo agradece. Y la pizza no es de esas cosas que repudio, sino algo que simplemente no me gusta. Sin dramas, sin exageraciones. Sencillamente, no me apetece.
Así que he estado ahí, en esas primeras citas con el tipo que me gusta y que tiene la maravillosa idea de invitarme a comer pizza, porque además es su platillo favorito. Y claro, confesar mi antagónico sentir por la pizza daría al traste al romanticismo incipiente y le arruinaría su futuro.
También compartí la pizza con los dos hijos de un novio que me invitaban de lo más emocionados a cenar a su casa los jueves, que eran noche de pizza. ¿Con qué cara romperles el corazón? Así que llegaba yo, después de haber cenado en mí casa, lista para comer una rebanada de pizza o dos, sonriendo.
Otro momento clásico de la trampa de la pizza eran aquellas ocasiones en la oficina en la que la jornada laboral se extendía hasta las primeras horas de la madrugada. Llegada la media noche no faltaba quién tuviera la brillante y original idea de encargar una pizzas, para todos –y pronunciaba ese todos en tono magnánimo-.
Entonces, había que comer. Primero, porque el compartir el pan es un acto social, de convivencia, y uno no quiere ser alienado de su grupo de trabajo por sus diferentes gustos gastronómicos. Segundo, porque a las tres de la mañana ya no había nada más que comer y aquella pizza era mejor que nada.
En mi experiencia personal es sumamente lamentable que la pizza sea el top of mind de la mayoría de las personas cuando piensan en comida rápida. Pizza y no tacos o pozole, o ensaladas, o tamales. Pero claro, a veces es más sencillo el aceptar la invitación y comerse pizza que enfrascarse en el casi asegurado e infructuoso debate que se produce cuando digo las palabras mágicas: no me gusta la pizza…
Así que en ocasiones, con el afán de ahorrar saliva y energía y con la intensión de favorecer la integración social y la paz mental, como el platillo de origen italiano.
A buena hambre no hay mal pan… dicen. Ni mala pizza.
Pero no a todos nos gusta la pizza, como no todos los mexicanos usan harto picante en su comida, ni todos los primeros besos son los mejores, ni todas las novias se ven bonitas el día de su boda.
*Susana Ruvalcaba: Comunicóloga por gusto. Maestra en política pública por afición y maestra en desarrollo y cambio cultural por ventura. Tiene más de tres décadas de edad, cinco canas, y carece de lugar fijo de residencia. En sus horas libres disfruta de la lectura y la reflexión y escribe sus Devenires Cotidianos en Brunoticias.