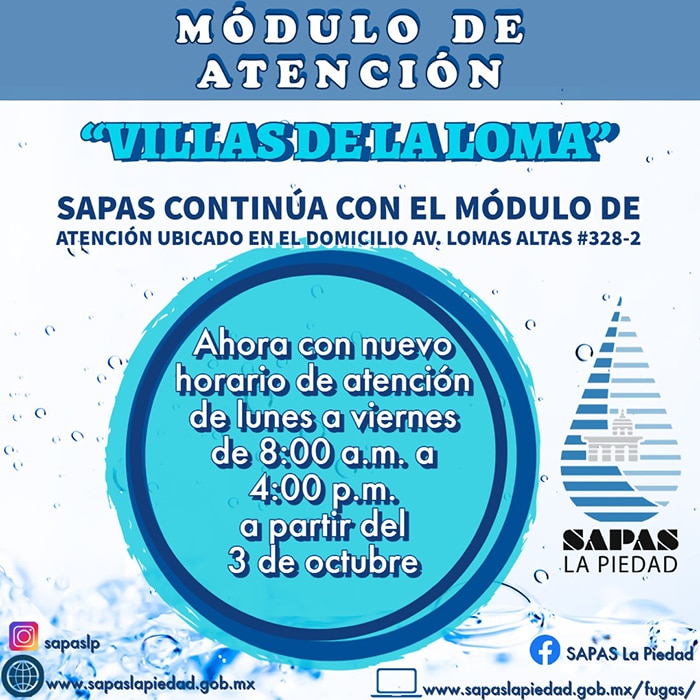DOS SEMANAS DESPUÉS DEL SISMO
DEVENIRES COTIDIANOS, por Susana Ruvalcaba
Las noticias hablan poco o nada de las consecuencias del desastre. De quienes perdieron la vida, de los que perdieron su casa y su sustento, de los que estuvieron y siguen estando, desde su trinchera brindando cuanta ayuda les es posible brindar. La catástrofe va pasando de moda, va perdiendo importancia en la agenda mediática y presencia en las memorias de los que no la han experimentado de primera mano.
Los centros de acopio se desmantelan, los jefes no permiten que las personas falten a su jornada laboral y sigue habiendo cumpleaños, exámenes, fechas límite para entrega de proyectos y demás obligaciones con las que cumplir. La vida en esta ciudad va retornando poco a poco a la normalidad, porque es necesario mas no porque sea natural.
Muchos tuvimos la fortuna de que el temblor del 19 de septiembre se quedara en un gran susto. Sin embargo, el sismo no sólo sacude de manera física sino que también se vuelve una de esas experiencias de vida que se queda ahí en la memoria y que va latiendo contigo, día a día.
Quienes no estuvieron en alguno de los lugares devastados, quienes no conocen de primera mano a alguien que sufrió pérdidas ese día o a quienes estuvieron colaborando de alguna forma a mitigar el impacto de los que han sido víctimas de este fenómeno de la naturaleza no podrán entender que la alerta sísmica del 23 de septiembre –anunciando un temblor mucho menos agresivo y más corto- causó la muerte de dos personas por infarto o que un hombre se lanzó por la ventana de su edificio por el miedo a quedar atrapado.
Algunos pensarán que es una exageración que haya personas -que no se vieron afectadas física o materialmente por el sismo- que no logran conciliar el sueño por las noches y que cuando lo hacen tienen pesadillas. Habrá quienes estemos en negación pero que poco a poco vamos entendiendo el daño emocional que hay en nosotros y buscando la manera de sanarlo.
Muchas de las personas que conozco han reaccionado al creer que sentían un sismo. Otras se alteran al escuchar las sirenas de las ambulancias o las patrullas y hasta ante el sonido inesperado del camotero.
Encima de esto se siente raro –por no decir mal- hacer cosas que lo reconforten o alegren a uno. Es como si de manera automática nos solidarizáramos con la tristeza de los demás, como si se nos hubiera anidado con todo su peso sobre los hombros y sintiéramos culpa por ir sacudiéndola, por ir sintiendo un poquito de contento o de entusiasmo.
Sin embargo, volvemos a nuestras rutinas, a la demandante vida capitalina del tráfico, el ruido y los largos trayectos. Volvemos poco a poco a los chistes y a las risas. A poder comer como antes, a dormir un tanto más o mejor que ayer, a ir dejando nuestra calidad de zombis.
Volvemos pero no volveremos cuanto antes ni volveremos del todo. Porque la ciudad es nuestra casa y sus habitantes –esos millones de extraños- son nuestros vecinos. Y siempre habrá dentro nuestro un pedacito roto, un escombro que no podamos remover, una cicatriz emocional que no cerrará.
Ojalá que esa marca nunca se diluya en la apatía y nos mantenga humildes, conscientes, solidarios. Aunque de pronto podamos volver a dormir, comer, reír como antes.