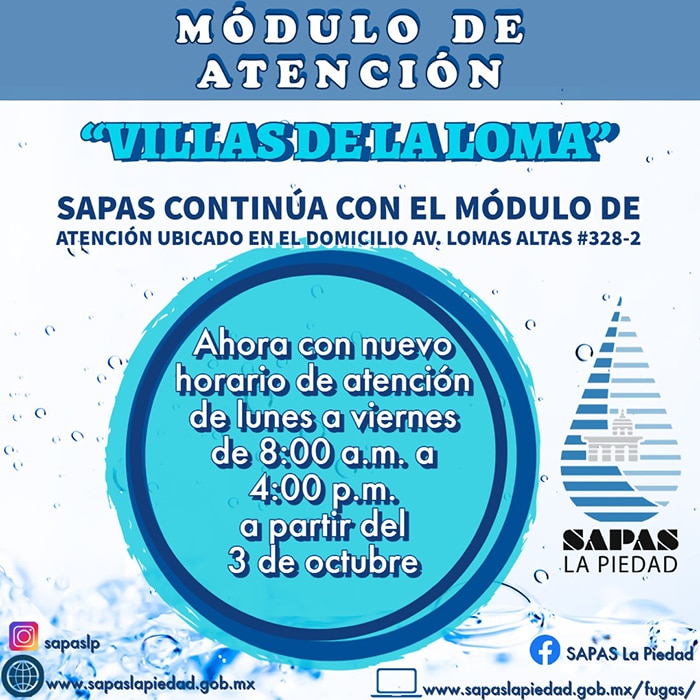Desencantos amorosos llenos de amor
DEVENIRES COTIDIANOS, por Susana Ruvalcaba
No puede decir que ha vivido aquél a quien no le han roto el corazón. Siempre pasa. Los desencantos amorosos son parte de la historia de cualquiera y pertenecen a esas circunstancias que se repiten en nuestras vidas como una constante. Perdonando el tono fatalista diré: nadie se salva.
Quizás todos recordemos la primera vez que nos rompieron el corazón o tengamos más presente aquella última. Las habrá más duras y dramáticas, otras más sutiles y soportables. Incluso algunas cuantas que requieran un esfuerzo importante de la memoria para poder ser reconstruidas.
Cada quien se regodea en el dolor de aquel desencanto a su preferencia. Hay quien también recuerda el padecimiento de alguna promesa incumplida o simplemente la ausencia del otro complicando la posibilidad de cerrar el ciclo. También estamos quienes recordamos los momentos en que sin quererlo o sin tener otro remedio le rompimos el corazón a alguien.
Mi primer rompimiento, por ejemplo, ocurrió a finales de cuarto de primaria. El novio aquel -el más guapo del salón, decía yo- al que le escribía poemas melosos y predecibles –no me juzguen, que eso era un logro a mis diez años de edad- vino un día a decirme que ya no podíamos ser novios. No ofreció mayor explicación, ni yo se la pedí. Nada de drama in situ y tampoco a posteriori.
Los otros dos desencantos amorosos que marcaron mi vida y que se encuentran latentes en la memoria conllevaron drama corta venas, lágrimas de Magdalena y una cantidad absurda de bálsamos para corazones maltrechos y de meses convertidos en años para el proceso de sanación.
Sin embargo, en mi historial amoroso, cuento con el extraño caso de un rompimiento que, sin saberlo, me trajo mucha felicidad y se volvió un recuerdo atesorado. Recién cumplidos los veintiocho años, terminé por segunda ocasión una de mis relaciones más duraderas para darme la oportunidad con un norteño menor que yo. El gusto duró apenas un par de meses.
Tras una conversación que se asemejaba a una gran pérdida de tiempo –una vez que él empleó el tan socorrido argumento de no eres tú, soy yo– opté por decir claramente que me daba por aludida de su decisión, que la aceptaba plenamente –al final no era la primera vez que alguien terminaba conmigo- y que era momento de concentrarnos en liquidar cualquier posible excusa de vínculo que pudiera ocasionarnos encuentros posteriores tan innecesarios como indeseados.
Una vez que cada quien recogió sus canicas –mi manera metafórica de decirlo-, le cerré la puerta de mi departamento al imberbe ese por última vez, para poder azotarme en el suelo, lloriquear y lamentarme, escribir poemas trágicos, faltar a clases, dejar de comer y hasta de bañarme. Ver películas de esas que ponen el dedo en la llaga –en este caso la más memorable fue 500 Days of Summer– y sacar de mi sistema todo aquello con la intención de reponerme lo más pronto posible.
Sin embargo, mi proceso melodramático se vio necesariamente interrumpido por compromisos previos. Al día siguiente, por ejemplo, debía ir a una feria de empleo con una querida amiga. Tras unas horas juntas, cuando por fin me animé a confirmarle la razón de mis ojeras –disimuladas con maquillaje- decidió invitarme a comer y pasé esa noche en su casa, después de habernos ido de copas con su grupo de amigas que me brindaron una solidaridad que pocas veces he experimentado en mi vida.
Al día siguiente otro querido amigo mío optó por invitarme a comer. Un día después la pareja de otro de mis mejores amigos y él me llevaron a cenar –también me llevaron flores- y mi compañera de departamento me había horneado unos muffins para que me animara un poco –respetando en todo momento mi humor huraño-.
La prueba de fuego se dio una semana posterior al rompimiento pues debía presentarme a una reunión en la que participarían muchos de los amigos del ex y él mismo. Para entonces, había satisfecho mi dosis de azotamiento emocional y hasta había perdido casi cinco kilos de peso. Así que me puse un pantalón blanco ajustado, una blusa translúcida y mis tacones más altos –el ex era más bajo que yo de estatura- y me planté ahí, con actitud de reina, guapísima y sonriente.
Mis amigos me esperaban fuera, listos para llevarme a cenar y festejar el éxito de ese primer cara a cara. Vino, quesos, música y chistes, con una vista hermosa del anochecer y la compañía inigualable de aquellos que sin compartir conmigo vínculos de sangre, son mi familia.
Así que sin querer, esa ruptura amorosa me ha regalado la posibilidad de tener uno de mis recuerdos más hermosos. Como dice Colette, soportaría gustosa una docena más de desencantos amorosos, si ello me ayudara a perder un par de kilos –a lo que yo agregaría- y ganar otra de esas noches en las que uno se siente tan amado por sus amigos.